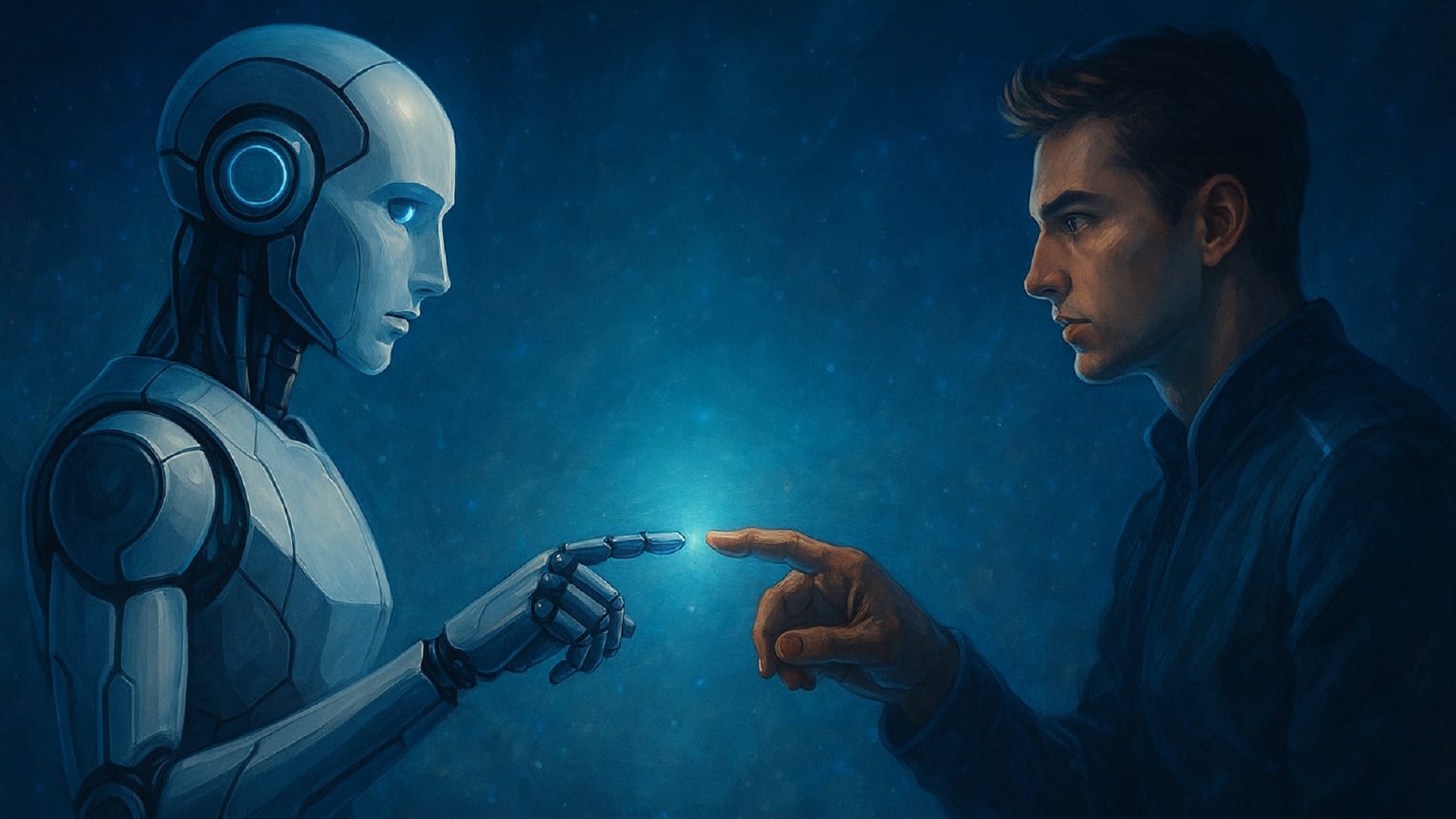La neuroplasticidad se refiere a la habilidad del sistema nervioso para cambiar su estructura y función en respuesta a la experiencia, el aprendizaje o el daño. Esto implica la creación de nuevas conexiones neuronales, el fortalecimiento de vías existentes y, en algunos casos, la reorganización de regiones cerebrales enteras.
Se ha creído durante mucho tiempo que nuestro cerebro muestra una estructura fija que, una vez desarrollada en la infancia, apenas cambia a lo largo de la vida: sin embargo, investigaciones en la neurociencia han demostrado que el cerebro posee una notable capacidad de adaptación, reorganización y aprendizaje continuo de ahí la neuroplasticidad.
Pero como funciona este concepto en el contexto del Trastorno del Espectro Autista (TEA), aunque los patrones de conectividad cerebral pueden ser atípicos en el autismo (hiperconectividad en algunas áreas, hipoconectividad en otras), existe una considerable capacidad de reorganización neuronal. (Mambuca., 2025)
Es muy importante destacar que la plasticidad cerebral abre oportunidades para intervenciones que potencian habilidades sociales, lingüísticas, motoras y adaptativas, sin embargo, el proceso plástico no significa “corregir” la neurodivergencia, sino fortalecer caminos que favorezcan el bienestar y la autonomía. Entre los factores más importantes que promueven la neuroplasticidad son:
El autismo se caracteriza por tener dificultades en la socialización, comunicación y comportamiento, por lo que se debe aprovechar la neuroplasticidad con la finalidad de crear nuevas conexiones neuronales y con ello mejora la capacidad del niño o niña para aprender y lograr un avance en su desarrollo. (Ventures, s.f.)
Esto se puede lograr mediante estímulos constantes en la realización de actividades como: juegos cognitivos, terapias motoras y sensoriales, actividades que desafíen su cerebro, es importante mencionar que se deben realizar en un ambiente seguro y de apoyo.
Así mismo se debe destacar que existen claves para su efectividad como: